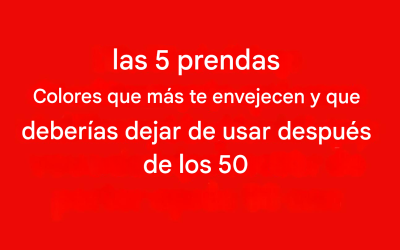Fue entonces cuando finalmente perdí la compostura, no muy fuerte, pero sí con firmeza.
—Lo has controlado toda su vida —dije—. Y dejé que él trajera ese control a mi matrimonio. Pero ya no quiero más.
La expresión de Ethan pasó de la rabia a la desesperación. “¡No puedes simplemente… llevártelo todo!”
—No me llevé nada —dije—. Protegí lo que construí. Y me protegí a mí mismo.
Su madre se burló. «Está bien. Si no podemos vivir aquí, Ethan se viene con nosotros».
Ethan se quedó paralizado. Sus ojos iban de ellos a mí, como si se diera cuenta de que acababa de prender fuego a su vida y esperaba que yo lo apagara.
Cerré la cremallera de mi maleta y caminé hacia la puerta.
—Bien —dije—. ¡Vámonos!
Me siguió hasta el porche. “Espera, ¿adónde vas?”
Me di la vuelta.
—Me voy a un hotel —dije—. Porque necesito una noche tranquila lejos del caos que has creado.
Su voz se quebró. “Entonces… ¿de verdad terminaste?”
Asentí. “Sí.”
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.